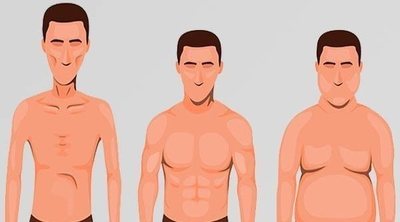Diario de un gordo a dieta I: ¿Por qué decidí ir a un nutricionista?
Mi vida es una constante lucha armada contra mi cuerpo. Llegó un momento en el que nada de lo que hacía daba resultados. Esta es la historia de cómo decidí pedir ayuda y empecé a ganar la batalla.
| 20 Agosto 2018
Como buen niño gordo, todos los recuerdos de mi infancia son alrededor de una mesa. Nací en la Mancha, un desierto en el centro de España en el que los placeres más accesibles e inmediatos vienen de la comida y el vino. Este último lo he descubierto más adelante en mi vida, pero la comida me gustó siempre. Desde pequeñito: las fotos y los vídeos caseros que andan por los cajones de mis abuelos me retratan como un niño gordo que no se separaba de los pasteles en toda la tarde. Para mí, la sobremesa de los domingos duraba hasta que fuera la hora de cenar.
Conforme entré en mi adultez (sea lo que sea eso), me fui dando cuenta de una cosa: toda mi vida va a ser una lucha armada contra mi cuerpo. Ese niño adicto al Cola-Cao y las pizzas de microondas que no sabía dónde acababa la gula y dónde empezaba la ansiedad soy yo. Siempre seré ese niño gordo, diga lo que diga el espejo. He necesitado una década de dietas intermitentes y una suscripción vitalicia al gimnasio para aceptar eso.
Durante el primer año de carrera, el primero fuera del pueblo y viviendo en un piso de estudiantes, mi dieta consistió en macarrones con tomate y precongelados. El primer electrodoméstico que compré por cuenta propia fue una freidora. Ya había hecho una dieta durante el bachillerato que consistía en comer ensaladas y tomar suplementos naturales. Había adelgazado 30 kilos, pero todos ellos volvieron (y acompañados) durante el primer curso en la universidad. Cuando llegó el verano pesaba 107 kilos (soy un tipo bajito) y volvía a ser el amigo gordo de las fotos (todas ellas han sido cuidadosamente eliminadas como si de tuits políticamente incorrectos se tratase).

Ese verano me apunté por primera vez a un gimnasio, algo que me ha acompañado el resto de mi vida allá donde fuera. Volví a adelgazar unos 20 kilos, lo que demuestra que soy una persona con facilidad tanto para perderlos como para ganarlos. Mi báscula es también una montaña rusa, y mi armario cambia junto con mi tipo, una primavera lleno de camisetas M que al invierno siguiente no me cabrán.
Los distintos ritmos de vida que llevé durante la carrera y los años posteriores a licenciarme ayudaron: trabajé en hostelería y supermercados mientras estudiaba o trabajaba como becario, me movía en bici por la ciudad y a veces la beca de estudios llegaba tan tarde en el curso que había pasado un par de meses haciendo una dieta impuesta por los números de la cuenta corriente. Consejo: no tener dinero ayuda a tener tipín.
La oficina, el peor enemigo de las dietas
Pero eso cambió cuando empecé a trabajar en una oficina. Las oficinas son un espacio de trabajo en el que todo engorda: los desayunos de celebración, las largas horas sentadas frente al ordenador y los altos niveles de ansiedad. Da igual que te propongas comer solo tu ensaladita: de alguna forma, ese cruasán y ese snack saladito siempre se abren camino hasta tu estómago. Además, con los horarios que muchos tenemos, cocinar todos los días para seguir una dieta saludable es insostenible. Y en cuanto al niño gordo que llevo dentro, llegué a perder la perspectiva sobre qué cantidad debe ingerir una persona en una comida. Mi instinto, como tu madre cuando la visitas los domingos, me decía que echara más al plato. Una voz interior no dejaba de preguntarme "¿te hago un huevo frito?".
Lo más visto
Conforme entré en mi adultez me fui dando cuenta de que toda mi vida va a ser una lucha armada contra mi cuerpo.
Durante mucho tiempo, una mezcla de ejercicio físico moderado y pluriempleo de supervivencia habían sido mis armas en esta guerra eterna contra mi cuerpo. Pude alimentarme regular tirando a mal y no pasar, como mucho, de los 80 kilos. Pero en cuanto empecé a sentarme entre 8 y 10 horas al día en una oficina, el gimnasio dejó de ser suficiente. Oía a chicos de 20 años y músculos esculpidos decirse los unos a los otros "mientras vengas a entrenar entre semana y no comas mucha mierda, durante el finde puedes hacer lo que te dé la gana". Esa fórmula mágica a mí ya no me funcionaba. Además ya no iba con tanta regularidad, y cuando iba no sabía qué hacer. Un par de meses me aficionaba a spinning; en otra temporada decidía que mejor me centraba en las pesas; total, el cardio no tenía ningún efecto.
Recurrí al consejo de un amigo. Llevaba algún tiempo publicando fotos de sí mismo ligero de ropa, una de las muchas cosas que los millennials hacemos sin pensar en qué diría nuestra abuela si se diera cuenta. No sabía qué estaba haciendo este chico, pero los resultados estaban ahí, en la pantalla de mi móvil, así que le pregunté. "Estoy viendo a un nutricionista", me dijo. "Pero básicamente lo que he descubierto que me va bien es comer solo proteínas durante seis días de la semana y el domingo ponerme cerdo a carbohidratos".
Ahora sólo tenía que descubrir qué son realmente las proteínas y qué los carbohidratos. Nunca había pensado en términos de valores nutricionales, ni había leído las etiquetas de los alimentos en los supermercados. Siempre estuvieron ahí, pero yo no podía verlas, como Bruce Willis antes de darse cuenta de que estaba muerto. En mi historia no hay giro: previsiblemente, el consejo de mi amigo no me ayudó en absoluto.
Adiós a los prejuicios
Antes de llegar a la conclusión de que necesitaba ayuda, tuve que deshacerme de varios prejuicios. El primero, que obtener ayuda para aprender a comer sano es un lujo. Quizá sea una cuestión de clase, pero en los círculos en los que crecí hay algunas cosas, como los psicólogos, los fisioterapeutas o los nutricionistas, que son una pijada. Cuando empecé a ir a terapia, mi madre me contestó que ella no cree en esas cosas, como si una ciencia que lleva más de un siglo estudiándose fuera una religión. Tuve que aprender que la salud no es solo ir al médico de cabecera cuando tienes un resfriado. Buscar un profesional que te guíe en algo tan importante como la alimentación no es solo aconsejable: es necesario aún más en una sociedad en la que una empresa puede inventarse una bacteria llamada L. Casei Immunitas, publicitarla como algo "que ayuda a tus defensas" y que su producto se instale en el imaginario popular como una comida sana.
El otro prejuicio está también relacionado con mis complejos de clase: creía que no podía permitírmelo. Sin embargo, sí podía tener un iPhone, viajar en mis vacaciones y salir todos los fines de semana. Es curioso cómo tenemos dinero para las cosas que realmente nos apetecen. Así que hice cuentas y dije, qué demonios. Solo tengo que dejar de gastar en alcohol la mitad de mi sueldo. Lo cuál también ayudaría a la dieta, según descubriría más adelante.
Antes de empezar a contaros cómo mi nutricionista ha solucionado muchos de mis problemas, quiero dejar claro que este es mi relato personal. No creo que todo el mundo deba tener un cuerpo delgado y fibrado, eso depende de las capacidades y el bienestar de cada uno. En mi caso siempre buscaré no ser ese niño gordo, y mi historia, como veréis, tiene final "feliz". Lo de comer perdices, dependerá de la dieta que haga en cada momento.